¿Qué es el arancel del 100 % a medicamentos en EE. UU. y cuándo entró en vigor?
El arancel del 100% a medicamentos es una de las medidas comerciales más controversiales del segundo mandato de Donald Trump. Entró en vigor el 1 de octubre de 2025 y aplica exclusivamente a la industria farmacéutica de marca a patentados fabricados fuera de Estados Unidos. Es decir, la industria de genéricos queda fuera. Su justificación oficial se basa en dos argumentos: seguridad nacional y relocalización industrial.
Trump advirtió que la pandemia expuso la dependencia estadounidense de farmacéuticas extranjeras y pidió recuperar la producción nacional de medicamentos esenciales. Bajo ese enfoque, los aranceles se convirtieron en una herramienta de presión económica para obligar a las multinacionales a invertir en manufactura doméstica.
El gobierno aclaró no se aplicará el gravamen a las empresas que demuestren que están construyendo o ampliando una planta de fabricación en Estados Unidos. En otras palabras, “en construcción” equivale a exención. Los productos y medicamentos genéricos, que cubren cerca del 90% de las recetas en el país, quedaron exentos del impuesto, al igual que los provenientes de socios comerciales como la Unión Europea, Japón y Reino Unido, con límites arancelarios de hasta el 15%.

Aun así, la medida reconfigura el comercio global de medicamentos, marca el retorno de un proteccionismo sanitario sin precedentes y abre una etapa de ajustes en precios, inversiones y acuerdos diplomáticos.
¿Qué anunció exactamente Donald Trump?
Entre finales de septiembre y los primeros días de octubre de 2025, el gobierno de Estados Unidos concretó un paquete arancelario centrado en sectores que considera estratégicos. El elemento más llamativo es el 100% a fármacos de marca o con patente cuando se fabriquen fuera de EE.UU. La narrativa oficial sostiene que los medicamentos son insumos críticos para la salud pública y que depender del exterior constituye un riesgo sistémico.
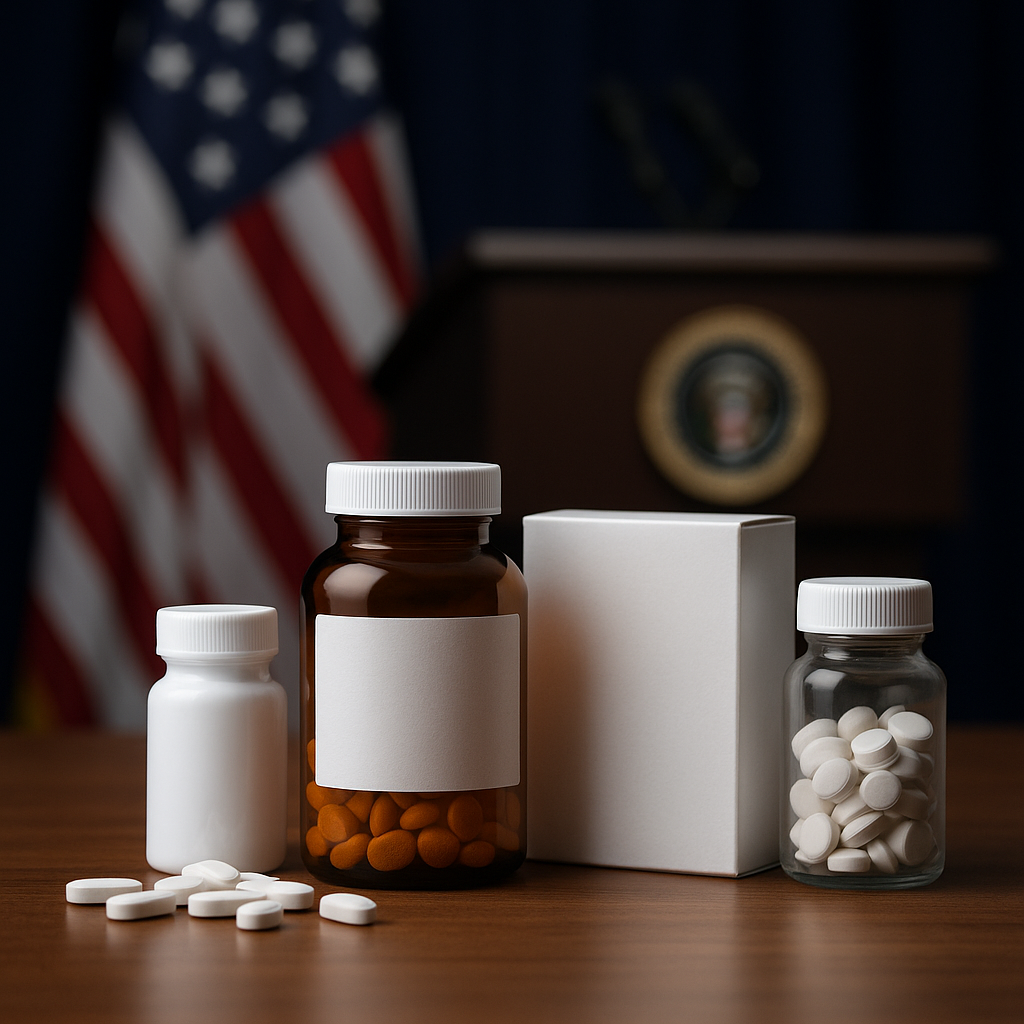
La justificación jurídica se apoya en instrumentos que permiten acciones comerciales por motivos de seguridad nacional. En términos políticos, el mensaje es nítido: o produces en Estados Unidos, o pagarás un costo prohibitivo para venderle al mercado más grande del mundo. El mismo enfoque se aplicó a camiones pesados (25%) y muebles (30–50%), reforzando una estrategia de reindustrialización y revisión de acuerdos.
El anuncio también opera como herramienta de presión: negociando acuerdos con farmacéuticas y fabricantes de genéricos para bajar precios o impulsar la producción nacional.
¿A qué productos farmacéuticos afecta el arancel del 100%?
La regla estrella apunta a medicamentos de marca o patentados. Es decir, productos innovadores protegidos por propiedad intelectual que concentran gran parte del gasto sanitario pese a representar una fracción mínima de las recetas.
Por el contrario, los genéricos quedan exentos: en Estados Unidos suponen cerca del 90% de las recetas por volumen y apenas una décima parte del gasto total en medicamentos. Su exclusión protege a los pacientes y asegura el abasto en tratamientos sensibles, acorde con los acuerdos farmacéuticos actuales.
La administración también definió un criterio operativo para premiar la relocalización: si una farmacéutica demuestra que inició obras o tiene en construcción una planta de manufactura en Estados Unidos, no se aplicaría el arancel del 100% sobre sus productos de marca. Es un incentivo potente para adelantar inversiones, acelerar ampliaciones y sellar compromisos de producción local. En paralelo, algunos acuerdos comerciales con socios clave incluyen topes arancelarios inferiores a ese 100%, lo que suaviza ´parcialmente el alcance geográfico de la medida.

¿Qué diferencia a un medicamento de patente de uno genérico?
La medida de Trump distingue claramente entre medicamentos de marca y medicamentos genéricos, dos categorías que suelen confundirse pero que tienen diferencias clave tanto en su origen como en su precio y regulación.
Los medicamentos de marca son aquellos que poseen una patente. Es decir, fueron desarrollados originalmente por una compañía que invirtió en investigación y ensayos clínicos, y que tiene el derecho exclusivo de comercializarlos durante varios años bajo un nombre registrado (como Ozempic, Opdivo o Stelara).
Durante ese periodo, el fabricante puede establecer precios más altos para recuperar su inversión en innovación, marketing y respetar acuerdos comerciales.
En cambio, los medicamentos genéricos son versiones equivalentes que aparecen una vez que la patente expira. Tienen el mismo principio activo, dosis y eficacia terapéutica, pero se venden bajo su nombre químico y a un costo mucho menor, ya que las empresas que los producen no deben repetir los estudios clínicos iniciales. Por esa razón, los genéricos representan el 90 % de las recetas en EE. UU., aunque solo el 10 % del gasto total en medicamentos.
El arancel del 100 % se aplica únicamente a los medicamentos de marca importados, no a los genéricos, precisamente para evitar un impacto directo en los precios al consumidor y mantener el acceso a tratamientos básicos. Sin embargo, las terapias innovadoras, aquellas que no tienen equivalente genérico, sí pueden verse afectadas, especialmente en áreas como oncología, endocrinología o enfermedades raras.

Países más afectados por el arancel del 100% y por qué
El mapa del impacto se entiende mejor si miramos la geografía real de la industria farmacéutica. La cadena farmacéutica es global, un medicamento de marca puede investigarse en un país, producir su ingrediente activo (API) en otro, formularse y envasarse en un tercero y, finalmente, importarse a EE.UU. Aun así, hay polos claros:
Europa (alto impacto)
Irlanda, Suiza y Alemania concentran buena parte de la producción de fármacos de marca que abastecen al mercado estadounidense. Allí operan o subcontratan muchas multinacionales (incluidas estadounidenses) por razones fiscales, de especialización en biotecnología y por ecosistemas regulatorios y de talento muy maduros. Cuando el arancel apunta a “marca/patente”, el golpe europeo es visible, aunque algunos acuerdos comerciales limiten los porcentajes efectivos en ciertos casos.
Asia (impacto mixto)
Japón y Corea del Sur participan con productos de alto valor agregado, especialmente en biológicos y terapias avanzadas; podrían encarecerse de no mediar exenciones o producción local en EE.UU. India, por su parte, es el gran proveedor de genéricos y APIs; dado que los genéricos están exentos y muchas empresas indias ya tienen presencia productiva o de reenvasado en Estados Unidos, el impacto directo es menor, aunque sigue existiendo sensibilidad de ingredientes críticos. China, Vietnam y Tailandia aparecen más afectados en otros rubros del paquete, con implicaciones logísticas que también pueden rozar a la cadena farmacéutica.
América del Norte (exposición menor y oportunidad)
Por integración productiva y reglas del T-MEC, México y Canadá no están en el centro del impacto farmacéutico del 100%, de hecho, el nuevo entorno abre una ventana de oportunidad: atraer fases de la cadena que hoy se realizan en Europa o Asia.
Inversiones récord por las farmacéuticas para evitar el arancel del 100%
La reacción del sector farmacéutico fue inmediata. Desde que Trump anunció su intención de imponer los aranceles, las principales compañías del mundo comenzaron a anunciar planes de inversión masiva en territorio estadounidense, tanto para ampliar su presencia como para evitar el pago del nuevo impuesto; como es el caso de los medicamentos genéricos.
En menos de un año, más de 18 farmacéuticas globales, entre ellas: Johnson & Johnson, Roche, AstraZeneca, Novartis, GSK, Pfizer y Eli Lilly, confirmaron acuerdos, proyectos de expansión o construcción de nuevas plantas. Las cifras son históricas: el monto combinado supera los 390 mil millones de dólares, destinados a manufactura, investigación y desarrollo (I+D), automatización e inteligencia artificial aplicada a biotecnología.
Eli Lilly, Roche, AstraZeneca y GSK lideran la inversión farmacéutica:
- Lilly destinará más de 11 mil millones de dólares a complejos en Houston y Virginia;
- Roche invertirá 50 mil millones en terapia génica en Pensilvania;
- AstraZeneca una suma similar en medicamentos metabólicos,
- y GSK 30 mil millones en tratamientos respiratorios y oncológicos.

Objetivo de los cambios de las farmacéuticas
Estas inversiones no solo buscan esquivar el arancel del 100%: responden también a una estrategia de largo plazo para mantener el acceso al mercado estadounidense, el más rentable del mundo en ventas farmacéuticas. Además, la medida ha acelerado una tendencia hacia la automatización avanzada y el uso de tecnología de fabricación continua, reduciendo tiempos de validación y dependencia de insumos extranjeros.
Las grandes farmacéuticas han reforzado su lobby político, argumentando que la relocalización de la producción no puede sustituir de inmediato a las cadenas globales de suministro. Sin embargo, el mensaje general es claro: la amenaza de un arancel del 100% ha logrado lo que décadas de incentivos fiscales no consiguieron, una ola de inversión sin precedentes en manufactura farmacéutica dentro de Estados Unidos.
Impacto económico y sanitario
A corto plazo, el arancel del 100% no abarata los medicamentos; por definición, los encarece si la empresa no califica a exenciones. La promesa oficial de “bajar precios” viene por otra vía: forzar negociaciones y relocalizar para controlar costos en el futuro. ¿Qué pasa entretanto?
Inflación y gasto público
Los fármacos de marca concentran el grueso del gasto y, si pagan 100% en frontera; el precio final puede subir salvo que la compañía asuma parte del golpe o logre una exención. Programas públicos como Medicare y Medicaid podrían ver presiones al alza en ciertas terapias. Dicho esto, acuerdos puntuales con grandes farmacéuticas y la exclusión de genéricos atenúan el shock agregado.
Abastecimiento y riesgo clínico
La autoridad sanitaria estadounidense viene alertando desde hace años sobre cuellos de botella en antibióticos, oncológicos y biológicos. Si bien el arancel empuja a relocalizar, levantar una planta farmacéutica toma años (entre 5 y 10, considerando permisos, validación y escalado). En el intermedio, existe el riesgo de tensiones de suministro si muchas líneas se “recalibran” a la vez. De ahí que el diseño contemple exenciones por inversión en curso y márgenes de maniobra para no comprometer terapias críticas.

Aseguradoras y pacientes
Los pagadores privados ajustan fórmulas, copagos y listas preferentes. El resultado puede ser acceso más estrecho a medicamentos innovadores en el corto plazo, hasta que la ecuación de costos se estabilice con producción doméstica o acuerdos de precio. Para pacientes sin cobertura robusta, la transición es delicada: el diseño de redes de protección y programas de apoyo cobrea relevancia.
Implicaciones legales y diplomáticas con el arancel del 100% a medicamentos
El arancel del 100% no solo tiene consecuencias económicas; también ha abierto una batalla legal y diplomática que podría definir los límites del poder presidencial en materia comercial.
Desde el punto de vista jurídico, expertos cuestionan la interpretación expansiva de la Sección 232, pues consideran que aplicar el concepto de “seguridad nacional” a productos farmacéuticos, que en su mayoría provienen de aliados como la Unión Europea o Japón, es un uso político de una herramienta pensada para contextos de defensa estratégica. Varios grupos empresariales han advertido que la medida podría violar compromisos internacionales de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El tema llegó incluso a la Corte Suprema, que en noviembre de 2025 evaluará si Trump excedió su autoridad al imponer aranceles globales sin intervención del Congreso. Dos tribunales federales ya habían calificado medidas previas similares como un exceso de poder ejecutivo.
En el ámbito diplomático, la decisión tenso las relaciones con la Unión Europea, cuyos líderes consideran que se trata de una acción unilateral que contradice los compromisos arancelarios pactados en julio de 2025 (que fijaban un tope del 15% para productos farmacéuticos). Úrsula con der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó el anuncio como “un golpe a la economía global” y advirtió sobre un posible efecto dominó si otros países adoptan políticas similares.

Japón, Reino Unido y Canadá optaron por una postura más pragmática, negociando exenciones bilaterales y reafirmando compromisos de inversión mutua. Sin embargo, China y Suiza criticaron duramente la medida y advirtieron sobre posibles represalias comerciales.
Más allá del conflicto diplomático, el caso sienta un precedente importante: los medicamentos ya no se tratan solo como bienes de consumo o innovación, sino como recursos estratégicos vinculados a la seguridad nacional. Esa visión redefine el equilibrio entre comercio, salud y geopolítica.
Perspectiva para México y América Latina en la industria farmacéutica
Aquí se abre una oportunidad histórica. Si Estados Unidos quiere producir más cerca y más rápido. México y otros países de la región pueden convertirse en socios preferentes para eslabones clave: APIs, síntesis química, fill & finish, acondicionamiento estéril, empaques, validación y pruebas. La proximidad logística, la plataforma del T-MEC y la experiencia regulatoria (COFEPRIS, NOM, y la armonización con FDA) son ventajas tangibles.
Para capitalizarlo, la región debe elevar estándares y resolver cuellos de botella:

- Regulación y calidad. Acelerar ventanillas, inspecciones y reconocimientos mutuos; robustecer BPA/BPF y farmacovigilancia.
- Infraestructura y talento. Laboratorios de control de calidad, cadena fría, agua para inyección, bioprocesos, manejo de materiales estériles, formación de técnicos y quality professionals.
- Incentivos y certidumbre. Marcos fiscales y de importación de insumos que compitan con Irlanda/Suiza parques industriales con servicios críticos (vapor, energía estabilizada, tratamiento de efluentes).
- Propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Programas que faciliten tech transfer y escalamiento sin grietas legales.
La capacidad regulatoria y los costos competitivos podrían permitir que México y Latinoamérica atraigan proyectos de genéricos y sean el puente del nearshoring farmacéutico hacia EE. UU.
¿Cuál será el verdadero impacto para la industria farmacéutica?
A primera vista, un arancel del 100% sugiere un golpe devastador para la industria farmacéutica mundial, pero el impacto real será más matizado y gradual. En el corto plazo, las principales afectaciones recaen sobre las empresas que no cuentan con plantas en Estados Unidos, especialmente las que fabrican biológicos y terapias avanzadas en Europa.
Sin embargo, tres factores amortiguan el efecto inmediato:
- Las exenciones para empresas con proyectos en construcción dentro de Estados Unidos.
- Los acuerdos comerciales que limitan el arancel al 15% en el caso de la Unión Europea y Japón.
- La exclusión de los genéricos, que representan la mayoría de los medicamentos consumidos por la población.

Aun así, el arancel ha desatado una transformación estructural. Las farmacéuticas están rediseñando sus cadenas de suministro para reducir la exposición a regiones sujetas a tarifas. Esto implica relocalizar procesos de síntesis de ingredientes farmacéuticos activos (API), invertir en capacidad de llenado y acabado en suelo estadounidense y diversificar proveedores de componentes críticos.
En el mediano plazo, el resultado será una redistribución global de la manufactura farmacéutica, con Estados Unidos consolidándose como un nuevo hub productivo, mientras regiones como México, Canadá, Brasil o Costa Rica podrían integrarse como socios del nearshoring farmacéutico.
En cambio, Europa podría ver afectada en ventaja fiscal y tecnológica, y Asia enfrentará la pérdida parcial de contratos de manufactura para terceros.
A largo plazo, el cambio redefinirá al sector y acuerdos que lo sustentan, convirtiendo los medicamentos en activos estratégicos más que en simples bienes sanitarios.
Hacia uno de los nuevos acuerdos de proteccionismo sanitario
El arancel del 100% a los medicamentos marca un punto de inflexión en la política comercial global. Más allá de sus efectos inmediatos, representa el nacimiento de una nueva era: la del proteccionismo sanitario, donde la producción de medicamentos se concibe como una cuestión de soberanía y seguridad nacional.

Trump logró, con una sola medida, reactivar el debate sobre la autosuficiencia farmacéutica y de genéricos, presionar a la industria para relocalizar producción y redefinir el papel del Estado en la gestión de las cadenas de suministro. Sin embargo, también dejó abiertas preguntas profundas: ¿hasta qué punto puede un país aislarse de un sistema de salud global interdependiente? ¿Y cómo equilibrar el interés nacional con el acceso universal a terapias esenciales?
En el corto plazo, los consumidores podrían enfrentar mayores precios y riesgos de desabasto. Y a largo plazo, los acuerdos y cadenas globales tenderían a fragmentarse, con cada bloque priorizando su propia producción. Esta “reindustrialización farmacéutica” puede fortalecer la resiliencia, pero también incrementar los costos de innovación y ralentizar la llegada de nuevos tratamientos.
Para América Latina, especialmente México, el escenario es de riesgo y oportunidad. Las empresas que logren adaptarse a la nueva lógica del comercio farmacéutico podrán posicionarse como socios estratégicos de Estados Unidos. Pero quienes ignoren el cambio quedarán rezagadas frente a un mercado cada vez más condicionado por la política y la geoestrategia.
El arancel del 100% no solo cambió el comercio de medicamentos. Cambió la manera en que el mundo entiende la relación entre salud, economía y poder.
Si tu empresa opera con medicamentos entre México y EE. UU., anticipa escenarios: aranceles, origen, exenciones, T-MEC y cumplimiento regulatorio.



