El 19 de agosto de 2025, la Secretaría de Salud de México (SSA) lanzó una advertencia sin precedentes: el consumo excesivo de refrescos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados (chatarra) es uno de los principales factores detrás de la epidemia nacional de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. ¿Se aumentarán los impuestos? ¿Se modificará la NOM-051?

Lo números son alarmantes. En México, cada persona bebe en promedio 166 litros de refresco al año, lo que lo convierte en el mayor consumidor del mundo. El dato se vuelve aún más crítico cuando vemos que 7 de cada 10 niños y adolescentes toman refresco a diario, incluso en el desayuno, y que 4 de cada 10 ya tienen sobrepeso u obesidad. Un solo envase de 600 ml puede contener hasta 15 cucharaditas de azúcar, lo que genera daños acumulativos en la salud cuando se consume cotidianamente.
Sin embargo, esta no es una noticia que afecte únicamente al sector salud o al consumidor final. La alerta de la Secretaría de Salud abre un debate más amplio que impacta a:
- La industria refresquera y de ultraprocesados, que representa miles de millones de pesos en ventas.
- El comercio exterior, ya que México es un jugador clave en tratados internacionales y los requisitos normativos son cada vez más estrictos.
- Las aduanas y las Unidades de Inspección, que tienen la tarea de verificar el cumplimiento normativo desde el ingreso de mercancías al país.
- Las empresas importadas y exportadas, que deben adecuarse a nuevas reglas de etiquetado y fiscalidad.
Estamos, en realidad, frente a un punto de inflexión. Lo que comenzó como un problema de salud pública se ha transformado en un tema de política comercial, cumplimiento normativo y competitividad internacional.
El papel de las aduanas y la vigilancia comercial a la salud del consumidor
Las aduanas mexicanas son mucho más que un punto de recaudación de los impuestos y aranceles a las importaciones y exportaciones. Son la primera línea de defensa del Estado para garantizar que lo que entra y sale del país cumple con la normatividad. En el caso de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, esto significa asegurar que los productos estén correctamente etiquetados y que cumplen con las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).
Cuando un importador introduce refrescos o ultraprocesados sin el etiquetado frontal NOM-051 o sin la documentación sanitaria requerida, la autoridad aduanera puede:
- Retener la mercancía de manera preventiva.
- Aplicar multas que superen incluso el valor del cargamento.
- Ordenar el decomiso o destrucción de productos no conformes.

Además, el Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) obliga a detallar con precisión la información en los pedimentos de importación. Esto convierte a la aduana en un filtro inflexible: si el etiquetado o la declaración no cumplen, el producto no entra al país.
Para las empresas, este escenario implica que el cumplimiento debe garantizarse antes del cruce aduanero. Ya no basta con pensar en los impuestos y el cumplimiento de la regulación como un trámite secundario: es un requisito de acceso al mercado. Una etiqueta mal diseñada o la falta de un dictamen puede costar semanas de retraso logístico, pérdidas de contratos y sanciones legales.
Impacto para alimentos y refrescos en tratados y acuerdos comerciales
La regulación de refrescos y ultraprocesados también tiene efectos en el comercio internacional. México no opera en asilamiento: sus decisiones en materia de impuestos y etiquetado se cruzan con las obligaciones asumidas en el T-MEC, con la Unión Europea y en acuerdos bilaterales con América Latina y Asia.
- En el T-MEC, Canadá y Estados Unidos siguen con atención a las políticas mexicanas de etiquetado y fiscalidad, ya que cualquier medida que encarezca importaciones o modifique reglas del mercado puede interpretarse como una barrera no arancelaria.
- En la Unión Europea, los sistemas de etiquetado como el Nutri-Score ya establecen parámetros que podrían convertirse en estándar global. Para un exportador mexicano, esto significa que la etiqueta que cumple con la NOM-051 quizá no sea suficiente en Europa, obligando a una doble inversión en diseño, traducción y certificación.
- En Sudamérica, países como Chile y Colombia han aplicado impuestos saludables y advertencias frontales similares. Esto marca una tendencia regional que genera presión para que México no se puede atrás.
La realidad es que las políticas de salud alimentaria se están transformando en criterios comerciales. Un refresco puede no pagar aranceles/impuestos bajo un tratado, pero si no cumple con la normativa de salud y etiquetado del país de destino, no podrá venderse legalmente.
Perspectiva económica y de mercado en la industria de alimentos ultraprocesados
El consumo de refrescos no solo es un problema de salud, sino un enorme desafío económico para México.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP):
- La obesidad y el sobrepeso cuestan a México el 1.78% del PIB (más de 445,000 millones de pesos en 2019).
- En contraste, la recaudación actual del impuesto IEPS a bebidas azucaradas apenas representa el 0.19% del PIB.
- La meta planteada es elevar esa recaudación hasta el 0.6% del PIB, es decir, unos 250,000 a 300,000 millones de pesos anuales.
Estos impuestos buscan ser una herramienta de desincentivo, más que de recaudación. El objetivo es que los precios de refrescos y ultraprocesados suban lo suficiente como para reducir su consumo cotidiano.

Pero lo efectos en el mercado son complejos:
- Consumidores de bajos ingresos son los más sensibles al aumento de precios. Aunque esto ayuda a reducir su consumo, también genera debates sobre equidad económica.
- La industria refresquera y de ultraprocesados se ve obligada a reformular productos, explorar nuevas líneas de negocio y rediseñar sus campañas de marketing.
- El mercado informal gana terreno, ofreciendo productos sin control sanitario ni etiquetado, lo que representa un nuevo reto para la autoridad.
En suma, la política fiscal sobre refrescos tiene efectos en tres niveles: la salud pública, la economía familiar a causa de los impuestos y la competitividad empresarial.
Consumidor y cultura mexicana con refrescos y alimentos ultraprocesados
El mayor reto no es normativo ni fiscal, sino cultural. En México, el refresco no es simplemente una bebida: es parte de la vida cotidiana y de la identidad social. Acompaña comidas familiares, celebraciones religiosas, fiestas patrias y hasta rituales locales.
Coca-Cola, por ejemplo, tiene un 99% de reconocimiento de marca en el país, y 9 de cada 10 consumidores aseguran que seguirán comprándola. El refresco se ha convertido en un símbolo de convivencia y en un hábito heredado de generación en generación.

Coca-Cola, por ejemplo, tiene un 99% de reconocimiento de marca en el país, y 9 de cada 10 consumidores aseguran que seguirán comprándola. El refresco se ha convertido en un símbolo de convivencia y en un hábito heredado de generación en generación.
Romper con esta tradición es un desafío monumental. Las campañas de salud no solo deben informar sobre los riesgos médicos, sino reeducar el gusto y la percepción del consumidor.
Esto es particularmente difícil porque los refrescos son hiperpalatables: azucarados, intensos, diseñados para gustar y provocar repetición.
Sin embargo, se observa una transformación en curso:
- La Generación Z está priorizando estilos de vida saludables y cuestionando la normalización del consumo diario de refrescos.
- Nuevas categorías de bebidas (funcionales, con probióticos, bajas en azúcar) están ganando mercado.
- La cultura del bienestar está influyendo en los hábitos de consumo, aunque todavía lentamente frente a décadas de publicidad refresquera.
El cambio cultural llevará años, pero la clave está en la educación desde la infancia. Prohibir refrescos en escuelas, acompañar con etiquetado claro y reforzar campañas de prevención es el camino para transformar el consumo en una decisión consciente, no en una costumbre automática.
NOMs y frente regulatorio en México para alimentos y bebidas
En el comercio de alimentos ultraprocesados y bebidas, cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) no es opcional es el requisito que marca la diferencia entre que un producto pueda venderse o que quede retenido en bodega o en aduana.
La NOM-051-SCFI/SSA1-2010 es la más conocida porque obliga al etiquetado frontal de advertencia con los octágonos negros que advierten si un producto excede límites de azúcares, grasas, sodio o calorías. Este etiquetado, lejos de ser solo un aviso visual, tiene tres efectos concretos:

- Informa al consumidor de forma rápida y clara, incluso sin necesidad de leer tablas nutricionales.
- Obliga a la industria a reformular tus alimentos ultraprocesados para reducir sellos y mejorar su percepción en el mercado.
- Sirve como herramienta comercial, ya que las aduanas y verificadores pueden determinar de inmediato si un producto cumple o no con la normatividad.
Pero la NOM-051 no actúa sola. También entran en juego:
- NOMs de información comercial, que definen que datos deben incluir las etiquetas (denominación, país de origen, lote, fecha de caducidad).
- NOMs relacionadas con aditivos y bebidas que limitan el uso de ciertos ingredientes.
- Lineamientos complementarios de la SEP, que prohíben la venta de comida chatarra (alimentos ultraprocesados) en escuelas.
El mensaje para importadores y exportadores es claro: la etiqueta es tu pasaporte comercial. Un producto que no cumpla con las NOM no puede circular en el mercado formal, ni en supermercados ni en plataformas digitales.
Rol de las Unidades de Inspección
Las Unidades de Inspección Acreditadas (UI) son el eslabón que convierte el “quiero vender” en “puedo vender legalmente”. En un contexto donde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la SEP están endureciendo reglas y vigilancia, la UI es quien verifica, documenta y respalda que tus alimentos ultraprocesados y bebidas cumplen la NOM-051 (etiquetado frontal e información comercial) y otras disposiciones aplicables. Sin ese respaldo, tu producto se arriesga a retención en aduanas, multas, decomisos o a ser retirado del mercado.
¿Qué es exactamente una UI —y qué no es?
- Sí es: un tercero acreditado y aprobado por autoridad competente (EMA), para inspeccionar (revisar, medir, constatar y documentar) el cumplimiento de las NOM.
- No es: un laboratorio que emite resultados analíticos (aunque puede coordinarse con uno), ni una autoridad, ni una agencia de marketing que “hace etiquetas bonitas”. Su papel es técnico y regulatorio: coteja contra NOM y emite un dictamen o informe de inspección.
Piensa en la UI como tu “auditor regulatorio” que te acompaña antes del cruce aduanero, durante la verificación física de lotes y después, con vigilancia post-mercado si la autoridad llega a tocar tu puerta.
Marco que la vuelve clave hoy

- NOM-051-SCFI/SSA1-2010: obliga a sellos de advertencia (“Exceso de…”) e información comercial (denominación, lista de ingredientes, declaración nutrimental, contenido neto, país de origen, lote, caducidad, responsable, leyendas precautorias, etc.)
- Fase 3 (1 de enero de 2026): aprieta tuercas (leyendas “CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”, “CONTIENE CAFEÍNA…”, límites y criterios más estrictos). Las UI ya están preparando a las empresas para esto.
- Anexo 2.4.1 y numeral 2.4.8 (Reglas de la SE): rutas de cumplimiento en aduanas (etiquetado previo, en recinto o posterior bajo plazos y condiciones). La UI es la llave para documentarlo bien y no perderte en la operativa.
Alcances típicos de una UI en alimentos ultraprocesados y bebidas
- Revisión documental de tu etiqueta (arte final y ficha técnica):
- Campos obligatorios, orden y jerarquía.
- Área de exhibición principal y dimensiones mínimas (sellos, tipografías, contrastes).
- Denominación y categoría correcta (no es lo mismo “bebida sabor…” que “jugo”).
- Lista de ingredientes y aditivos conforme a catálogos permitidos.
- Declaración nutrimental (método de cálculo, bases 100 g/ml vs por porción).
- Leyendas precautorias (edulcorantes, cafeína, alérgenos).
- Restricciones: personajes, avales, claims engañosos, recursos visuales dirigidos a niños, etc.
- Inspección física del lote (en origen, recinto o almacén):
- Muestreo representativo de unidades.
- Toma de evidencia fotográfica con mediciones in situ (reglas, plantillas, calibres, color/contraste).
- Verificación de consistencia: que el lote coincide con la etiqueta aprobada (arte, batch/lot, caducidad, país de origen, responsable).
- Emitir documentos de valor probatorio:
- Informe/Acta de Inspección con hallazgos, fotos, mediciones y criterios.
- Dictamen/Constancia de Cumplimiento cuando procede, vinculado al lote.
- No conformidades y plan de corrección cuando algo no cumple.
Dónde la UI te salva realmente
A) Etiquetado en origen (ideal para exportadores formales)
- La UI revisa el arte final antes de imprimir, valida muestras piloto y luego inspecciona el lote ya etiquetado según NOM.
- Beneficio: llegas a aduana con todo listo y reduces riesgo de retenciones.
B) Etiquetado en recinto fiscalizado (plan B bien hecho)
- Llega el lote sin etiqueta NOM o con etiqueta parcial; la UI supervisa etiquetado en sitio y valida contra NOM.
- Clave: coordinar tiempos con recinto, tener etiquetas aprobadas y cuadrillas listas; la UI documenta cada paso.
C) Etiquetado posterior al despacho (ruta 2.4.8)
- Se libera el lote bajo compromiso de etiquetar en domicilio en plazo; la UI verifica en almacén.
- Crítico: respetar plazos, tener insumos, cuadrillas y cita con la UI. Si te retrasas o inscribes mal el pedimento/identificadores, hay sanciones.
Qué revisa la UI con lupa
- Sellos de advertencia: número correcto, tamaño mínimo por AEP, ubicación y contraste.
- Leyendas obligatorias (edulcorantes/cafeína; alérgenos; “Hecho en…/Origen…”; lote y caducidad legibles e indelebles).
- Declaración nutrimental: formato, unidades, porción vs 100 g/ml, azúcares añadidos cuando aplique.
- Denominación y descriptores: evitar inducir a error (ej. “natural” o “light” cuando no procede).
- Lista de ingredientes y aditivos: nombres correctos y orden decreciente.
- Responsable: nombre y domicilio; datos de contacto cuando aplique.
- Consistencias: que la etiqueta aprobada sea la que está pegada; que códigos, lotes y fechas coincidan con docs.
Entregables que pide (y entrega) una UI seria
Tú entregas:
- Ficha técnica, arte final editable (PDF/AI), tabla nutrimental (cálculo base y método), lista de ingredientes y aditivos, fotos de envase real, layout de empaque secundario/multipack, factura/comercial invoice, packing list, pedimento (si procede), órdenes de producción, evidencias de porción y contenido neto.
La UI entrega:
- Informe/Acta de Inspección con: alcance, normativa, criterio de muestreo, fotos, mediciones, hallazgos y conclusión.
- Dictamen/Constancia de cumplimiento NOM (por lote/s), o reporte de no conformidad con plan de acciones: reetiquetado, retiro, corrección de artes, etc.
Cómo se coordina con aduanas y autoridad sanitaria
- Previo a cruce: valida etiqueta y, si aplica, inspecciona en origen/recinto para que el agente aduanal cuente con soporte documental.
- En cruce: asesora sobre identificadores NOM adecuados y evidencia para despacho.
- Post-mercado: si Profeco o COFEPRIS verifican en anaquel, tu dictamen UI y tu trazabilidad (lotes/fechas/fotos) son tu salvavidas.
Casos que suelen atorar importaciones de tus alimentos ultraprocesados y bebidas (y cómo la UI los evita)

- Multipacks: el exhibidor trae mensajes distintos al unitario. Solución: dos capas de etiqueta aprobada.
- Promos/ediciones especiales: artes “bonitos” que rompen jerarquías, contrastes o tapan sellos. Solución: validación UI previa.
- Traducciones incompletas (ingredientes/aditivos). Solución: glosario aprobado por UI.
- Fechado y lote borrosos: tinta o bajo relieve ilegible. Solución: prueba de legibilidad en condiciones reales.
- Reetiquetado exprés en recinto sin layout ni insumos. Solución: plan operativo y cita con UI antes del arribo.
Cómo elegir una UI (y no arrepentirte después)
- Acreditación y aprobación vigentes y alcance específico en NOM-051 e información comercial.
- Metodología clara de medición (AEP, tipografías, contrastes) y plantillas de evidencia fotográfica.
- Cobertura en recintos y tiempos de atención reales.
- Experiencia sectorial (bebidas, lácteos, snacks, suplementos, etc.).
- Criterios y formatos: que sus informes/dictámenes sí los acepten tus clientes, retailers y autoridades.
- Acompañamiento Fase 3 a la NOM-051 (2026): que te den matriz de cambios y ruta de transición por SKU.
KPIs de cumplimiento que una UI te ayuda a mejorar
- % de lotes liberados sin observaciones.
- Días en aduana y tiempos de etiquetado en recinto/almacén.
- Retrabajos de etiqueta por SKU (bajar a cero).
- Incidencias post-mercado (Profeco/COFEPRIS).
- Tiempo de respuesta ante una no conformidad (de horas, no días).
¿Inspección, certificación o ambas?
- Inspección: te habilita a vender ese lote hoy (cumplimiento físico/documental verificado).
- Certificación: fortalece tu sistema (procesos estables, menos sorpresas).
- Combinación: la UI inspecciona, te genera data para estandarizar, y con esa base puedes certificar procesos o familias de productos y reducir fricción en cada importación.
Fase 3 y regulación más dura para tus alimentos ultraprocesados y refrescos
La UI es tu “radar” para anticiparte a:
- Nuevos umbrales y leyendas precautorias,
- Ajustes de tipografías y dimensiones por AEP,
- Impuestos ligados a contenido de azúcar (impacto en reformulación y en etiqueta),
- Y mayor vigilancia aduanera sobre NOM e información comercial.
La Unidad de Inspección convierte el cumplimiento en ventaja competitiva: te evita paros en aduana, te blinda ante la autoridad, te ordena la operación por SKU y te prepara —con evidencia— para vender sin sobresaltos en México y afuera.
“Impuestos saludables” en alimentos ultraprocesados y refrescos
Los impuestos aplicados a refrescos y ultraprocesados no son nuevos en México. Desde 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se aplica a bebidas azucaradas, lo que generó una primera reducción en consumo. Sin embargo, hoy el debate va más lejos: se busca que el impuesto sea por contenido de azúcar y no solo por volumen, además de ajustarse por encima de la inflación para que no pierda efectividad.

El impacto esperado de los impuestos es doble:
- En el mercado interno, encarecer productos nocivos con impuestos hasta volverlos poco accesibles como consumo diario.
- En el comercio exterior, obligar a exportadores e importadores a reformular productos para cumplir con estándares cada vez más estrictos.
El caso de otros países ilustra los efectos:
- En Chile, los impuestos y el etiquetado han reducido de forma sostenida la compra de refrescos.
- En Colombia, tras un año de impuestos saludables, el consumo en jóvenes cayó en más de 2% y los hogares de menores ingresos redujeron aún más su consumo.
- En Reino Unido, el impuesto “sugar tax” motivó a gigantes como Coca-Cola y Pepsi a reducir azúcares en sus fórmulas para mantener precios competitivos.
México, está en esa misma ruta. El objetivo no es recaudar, sino cambiar patrones de consumo a través del precio, lo que tendrá consecuencias directas en la rentabilidad de las empresas refresqueras y en la manera en que se estructuran sus cadenas de suministro globales.
Efectos en la industria refresquera y de ultraprocesados
La industria de refrescos y ultraprocesados es una de las más poderosas de México: sus principales 39 empresas generan más del 4% del PIB y alcanzaron 1.5 billones de pesos en ganancias en 2023. Entre ellas están gigantes como FEMSA, PepsiCo, Nestlé, Bimbo, Lala y Unilever.
Pero ese poder económico no las ha eximido de la presión regulatoria. La estrategia del gobierno y de organismos internacionales (OMS, OPS, UNICEF) las coloca como un enemigo estructural de la salud pública.
Las respuestas de la industria han sido diversas:
- Reformulación parcial de alimentos ultraprocesados para reducir sellos de advertencia.
- Uso de endulzantes alternativos, como la alulosa, para burlar los parámetros de etiquetado.
- Litigios legales y amparos contra prohibiciones en escuelas.
- Estrategias de responsabilidad social corporativa (donaciones, programas deportivos, campañas de “vida saludable”) que funcionan más como marketing que como un cambio real.

Aún así, la presión de los consumidores, del posible aumento de impuestos y de la regulación es implacable. Ejemplos como el lanzamiento de bebidas funcionales con probióticos y fibra por parte de Pepsi muestran que la innovación ya no es opcional: es la única forma de sobrevivir en un mercado donde el consumo tradicional de refrescos está cada vez más cuestionado.
Etiquetado como herramienta de comercio y de salud
El etiquetado se ha convertido en una frontera silenciosa del comercio. Más allá de impuestos, multas o cuotas, los países están imponiendo NOMs de etiquetado que determinan que productos entran y cuáles quedan fuera.
En México, la NOM-051 con los octágonos negros ha cambiado la manera en que los consumidores toman decisiones y la forma en que las marcas diseñan sus empaques. En otros países:
- Chile aplica un sistema similar de advertencias.
- Europa avanza con el Nutri-Score, que clasifica los productos con colores de verde a rojo.
- Estados Unidos presiona cada vez más contra el jarabe de maíz de alta fructosa.
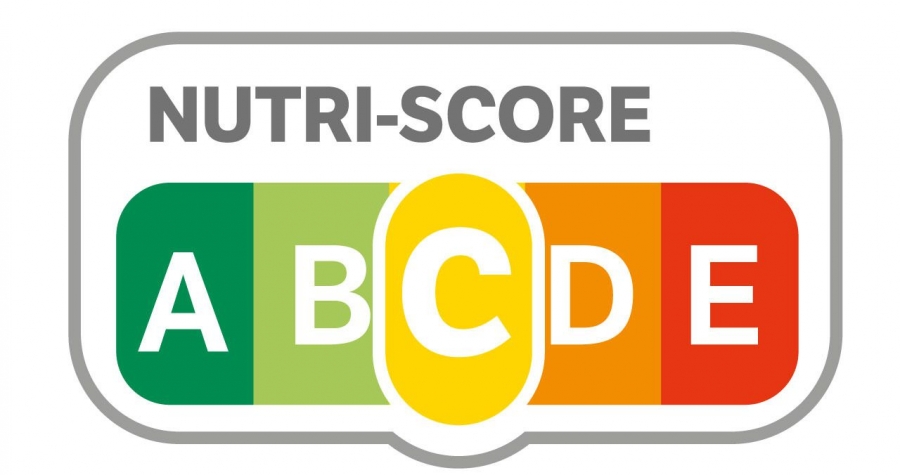
Para las empresas, esto significa que el etiquetado ya no es un detalle administrativo: es una condición de acceso al mercado. Cada etiqueta debe adaptarse al país de destino, lo que implica costos, ajustes y un mayor esfuerzo de compliance.
El etiquetado se convierte así en un instrumento de política pública: educa al consumidor, reduce riesgos sanitarios y, al mismo tiempo; funciona como una barrera no arancelaria legítima en el comercio.
Perspectiva a futuro
El anuncio de agosto 2025 es apenas el inicio de una estrategia a largo plazo. Todo apunta a que México seguirá la tendencia global de endurecer las políticas contra refrescos y ultraprocesados.
Los escenarios más probables incluyen:
- Incrementos progresivos de impuestos saludables, ajustados por contenido de azúcar.
- Nuevas restricciones de publicidad, especialmente en espacios dirigidos a niños.
- Endurecimiento del control aduanero, con mayor vigilancia sobre el cumplimiento del etiquetado en frontera.
- Extensión de la prohibición en escuelas a otros espacios públicos o eventos masivos.
- Armonización internacional: mayores requisitos para exportar a la UE, EE.UU. y Sudamérica bajo estándares comunes.
El futuro para la industria refresquera en México ya no se mide en términos de volumen de ventas, sino en su capacidad de adaptación: reformular productos, transparentar ingredientes, cumplir con etiquetas internacionales y ofrecer alternativas que respondan a una cultura del bienestar cada vez más extendida.

Para el gobierno, el reto será sostener estas políticas frente al poder económico de la industria y al impacto social en hogares de bajos ingresos. Para el consumidor, el desafío es cultural: cambiar un hábito profundamente arraigado por una decisión consciente de salud.
El refresco y los alimentos ultraprocesados ya son un tema de salud, comercio y supervivencia empresarial
La alerta de la Secretaría de Salud en agosto 2025 marca un antes y un después. México, históricamente asociado al consumo de refrescos, se enfrenta ahora a una realidad incómoda: lo que antes era un hábito cultural, hoy es visto como un problema de salud pública, un desafío económico y un punto crítico en el comercio exterior.
Las medidas del gobierno de México no se limitan a campañas publicitarias. Estamos hablando de aduanas más estrictas, NOMs obligatorias, impuestos cada vez más altos y un escrutinio internacional creciente. En otras palabras, el refresco y los ultraprocesados ya no pueden navegar con las reglas de siempre: la regulación está cambiando el tablero de juego.
Para las empresas, esto significa que el futuro no dependerá solo de vender más, sino de adaptarse a un nuevo ecosistema normativo y cultural. Las marcas que reformulen, innoven y cumplan con las exigencias de etiquetado tendrán oportunidad de sobrevivir y hasta crecer en mercados internacionales. Las que no lo hagan, quedarán fuera de la competencia.

Para los consumidores, el reto es cultural: cuestionar una costumbre diaria que parecía intocable. Y para el gobierno, el reto es sostener estas políticas frente a intereses económicos gigantescos.
El punto clave es que esta no es solo una lucha por la salud, es también una batalla por la competitividad de México en el comercio global, por la credibilidad del sistema normativo y por la capacidad de las empresas mexicanas de responder a un consumidor cada vez más informado.



